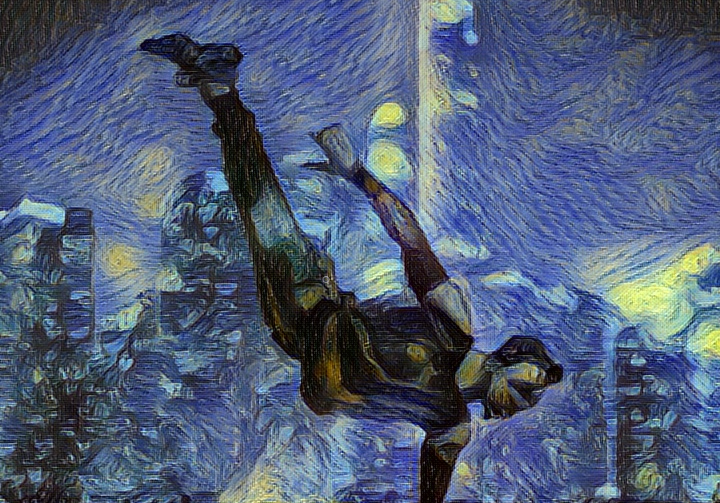Nosotros que confiábamos en despeñarnos un año más por la cómoda molicie informativa que precede a cada verano español con sus reportajes sobre chiringuitos, atascos en la M-30 y fiestas y festejos en la piel de toro. Hasta que llegó el Presidente y mandó parar.
No sé si mezclar la canícula con una campaña electoral es lo que aconsejarían algunas autoridades sanitarias, porque el mensaje electoral está hecho para el calentón y refrescar, lo que se dice refrescar, refresca poco. Pero no se puede negar que está deparando algunos titulares más jugosos que los resultados del mercado veraniego de fichajes o la lista de agraviados en la última capea de pueblo. Por ejemplo, en estos días nos hemos desayunado con la derecha que creíamos civilizada (es un decir, nunca nos hemos dejado engañar) y la ultraderecha haciéndose arrumacos. Y entre carantoñas parece que la segunda aspira a borrar del mapa la violencia de género porque –dicen- es un constructo ideológico.
Puedo pasar por alto -al menos para no hacer derrapar este texto cuando todavía acaba de empezar- el absurdo que supone que tengan algo contra los constructos ideológicos aquellos que, justamente, hacen de su bandera (ahí tienen el primero) la defensa de los constructos más rancios del fondo de armario doctrinal: la patria, la nación, la familia… y vaya usted a saber cuántos más. Ya es para todos obvio que con tan anchas tragaderas el problema reside, más bien, en que el constructo en cuestión no procede de la ideología adecuada: esa que tanto excita a la tribu de los hombres blancos cabreados. La tolerancia ideológica como menú personalizado y partidista, y con esto ya estaría en el estridente gastrobar de la política cínica y desafecta de nuestros días.
Añadamos que, en el siglo XXI, un tiempo en el que los grandes relatos ideológicos parecen periclitados, todo lo que suena a ideología parece contaminado de un evidente descrédito. Cómo si no le debiéramos a la ideología poder disfrutar de unas vacaciones pagadas cada verano. Contrariamente a lo que pudiera parecer, no es porque nos hayamos vuelto razonables y queramos superar los conflictos que la propia ideología y sus partidarios introdujeron en el siglo pasado: es sólo que hemos aprendido a ser lo suficientemente cínicos como para usar el término y no usarlo a la vez, de manera que lo nuestro es una verdad (fundamental, para más señas) y lo de los demás una cuestión de ideologías.
Lo que no puedo pasar por el alto es que se ignore con descaro el hecho de que no estamos hablando de un Gulag, ni de una guillotina, ni de una guerra cruenta, que también se han hecho a cuenta de la ideología, sino de una necesaria revolución conceptual (no simplemente ideológica) que sitúa la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo en el primer plano y nos ayuda a identificarla y combatirla, algo que debería estar fuera de toda duda. Como bien nos informa mi colega de cuitas sociológicas César Rendueles en un librito delicioso (*), necesitamos este tipo de constructos porque habitamos sociedades complejas donde la desigualdad y la explotación han aprendido a disfrazarse de normalidad. Sin un trabajo previo de decodificación y desenmascaramiento conceptual, no puede hacerse frente a las fuerzas que empujan a algunas vidas al despeñadero social de la violencia. Podemos ponerle objeciones (yo tengo alguna) a la construcción de la etiqueta que nos sirve para observar la violencia contra las mujeres, pero no se le puede objetar que sea un constructo ideológico como quien tiene algo en contra de ponerle piña a la pizza: no es cuestión de preferencias ideológicas ni depende de cuál sea el color del cristal con el que miremos el hecho de que, sólo en lo que va de año, ya nos hemos visto obligados a enterrar a dos decenas de mujeres asesinadas por sus parejas (lo que, en verdad, sólo es una parte de la violencia machista). Un cierto consenso, también entre sus posibles detractores, es necesario para salvar vidas. No tenemos elección, ni siquiera en medio de una campaña electoral caliente, porque es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos no deberían ser cuestionables. Si alguien piensa que la tenemos, quizás es porque se identifica antes con los asesinos que con sus víctimas; lo que, pensado detenidamente, da mucho miedasco y es de juzgado de guardia.
Entretanto ya no puedo menos que confesar que también tengo mis preferencias, considérense ideológicas. Estoy hecho a la antigua, no lo puedo remediar. Será por eso que prefiero un país donde no sólo las mujeres sobrevivan a sus divorcios, sino en el que un trabajador tenga derecho a ir al baño en lugar de tener que mear en una botella, o en el que se nos proteja, cobrando impuestos a los más ricos, de caer en la pobreza; incluso uno en el que me operen con garantías en un hospital público, entre otras. Ya ven que mi lista de certidumbres hace agua por todas partes y que sufro de un importante brote de progresismo trasnochado que me ha llevado a escribir este texto sudando la gota gorda, porque todavía queda alguien en mí con alguna capacidad de sorpresa por la locuacidad de nuestros Hombres de Estado (así, con mayúsculas y sin masculino genérico alguno). Y ese alguien les regala este constructo ideológico. Pero no se preocupen porque, como dijo aquél, si no les gusta tengo otros.
* El libro en cuestión se llama Capitalismo canalla (Autral, 2018) un breve y curioso ensayo en el que se entremezclan influencias literarias, hechos biográficos y teoría social en adecuadas y satisfactorias proporciones.