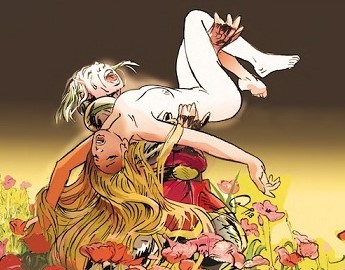Puedo imaginar la escena. La de un asesor en algún despacho acristalado de la calle Génova vestido de impoluta corbata en tonos pastel, aunque con axilas sudadas, que exclama: ¡lo tengo, vamos a volver a tiempos mejores! Y ante la mirada atenta del resto del equipo lanza la idea: será de nuevo un Verano Azul.
Nuestro centro-derecha-y-más-allá debió llegar a la conclusión de que no hay mejor arma electoral que la nostalgia. Varias generaciones de españoles tienen grabado entre sus recuerdos de infancia el de una serie televisiva ideada por Antonio Mercero y protagonizada por un grupo de niños y adolescentes que vivían un singular verano en un pueblo del litoral andaluz mientras crecían despreocupadamente rodeados de (tristones) personajes adultos. Es algo que sabe hacer muy bien, porque todo él nació de una extraña mezcla entre el deseo de dar un paso adelante hacia la democracia sin dejar de añorar el viejo orden franquista, de rendirle una extraña pero constante pleitesía. Y Verano Azul es, en el fondo, una representación del tardofranquismo convertido en aventura pubescente. Chicas y chicos que quieren escapar de un pasado gris mientras sienten la primera urticaria de la juventud, como la sociedad española sentía los picores de la libertad, del consumismo, del erotismo, mientras el sistema franquista se resistía a morir (al menos como hecho social).
La serie se estrenó en 1981 y fue un éxito instantáneo sólo un año antes de que Felipe González se llevara de calle al país con su “Por el cambio”. No es difícil imaginar por qué. Era un producto fresco en el paisaje acartonado de la TV de entonces, con sus noticieros ajados, concursos grimosos y los primeros culebrones norteamericanos. Aquella serie reflejaba muchas de las preocupaciones de la sociedad de entonces: los problemas de pareja, la especulación que transformaba el paisaje español y el choque generacional entre otras. Que la protagonizaran niñas y niños también le daba un punto de espontaneidad y originalidad. Una banda sonora pegajosa como la cola de carpintero hizo el resto. Uno podía silbar la melodía juguetona compuesta por Carmelo Bernaola y casi olvidarse de que ese mismo año un golpe de Estado a punto había estado de devolvernos a un pasado dictatorial, o de los miles de españoles y españolas que habían caído intoxicados con aquello del aceite de Colza. De repente, soñar era posible, como hacían aquellos chavales corriendo con sus bicicletas mientras consumían un simpático verano de los de antes del apocalipsis climático. Pero con lo que sociedad española soñaba en aquel entonces era con la libertad. No deja de ser curioso que hoy un partido político haya acudido a este recuerdo en concreto para invitarnos a hacer justo lo contrario. Para invitarnos a dejar de soñar.
Aquella burbuja de felicidad veraniega duró poco: con cada reposición –y fueron muchas, porque RTVE explotó con convicción el asunto- se fue haciendo cada vez más evidente que su aire entre naíf y dramático ya no cuadraba del todo bien con un país que se modernizaba –sea lo que sea lo que signifique eso- a marchas forzadas. Era ver la serie otra vez y darse cuenta de pequeños detalles inquietantes: las madres de los protagonistas, que nunca parecían tener vacaciones de verdad mientras sus maridos siempre veían el fútbol o andaban de bares; la tensión sexual no resuelta entre alguno de sus protagonistas, que imaginábamos debía aliviarse fuera de plano; la intuición de que Piraña era, en realidad, un niño obeso amargado acosado por sus compañeros en el cole, en vez del tragaldabas gracioso de la serie; o lo extraño de un marinero retirado con un síndrome de Diógenes incipiente que parecía estar más feliz rodeado de tiernas jovencitas y jovencitos en vez de con sus coetáneos. En fin, Verano Azul no parecía resistir bien el paso del tiempo. Muy consecuentemente, a sus protagonistas tampoco les fue bien en lo sucesivo. Como si la serie los hubiera gafado, prácticamente todos ellos probaron suerte en el mundo del cine o la canción sin gran fortuna, con la única excepción de Juan José Artero, que encontró un hueco en la (mediocre) producción televisiva posterior. Para mí todo acabó aquel año en que volvieron a programarla justo antes de La fuga de Logan, una serie (y una película) puntera de ciencia ficción que desarrollaba la historia de un mundo distópico en el que todo el mundo era guapo, pero estaba condenado a morir cuando llegaba a los 30. Tarde tras tarde me plantaba delante del televisor para ver si llegaba el último episodio del dichoso Verano Azul, pero aquella historia parecía no acabar nunca. Hasta que, después de muchas sobremesas, llegó el final. No creo que haya ningún españolito que sea capaz de ver esos últimos episodios sin sentir algo de vergüenza ajena con tanto drama a cuenta de La Dorada y el No nos moverán y la muerte de Chanquete, todo ello desembocando en esas primeras lluvias que anuncian el otoño y, por tanto, el fin del tiempo engañosamente facilón del verano y el comienzo del imperio de la realidad, que obliga a Julia -en realidad una señora sin oficio ni beneficio- a recoger sus cachivaches y desaparecer para siempre de nuestras vidas.
El Verano Azul que ha querido vendernos nuestro partido conservador huele como ese último episodio. A lugar cerrado, a escapismo, a miedo a cambiar. Tiene poco que ver con aquella sociedad que, quizás torpemente, pero con firme voluntad, quería dar un paso adelante y alejarse de la alargada sombra de la dictadura franquista. Aquel verano prometía un futuro mejor y el de ahora parece añorar un pasado que, mirado desapasionadamente, sólo podemos concluir que era peor. La nostalgia, ya se sabe, es también la palanca que echa a rodar cualquier fundamentalismo; y el PP es hoy, bajo su apariencia democrática, el mismo rodillo reaccionario que se opuso al divorcio, al aborto, al condón y al matrimonio entre personas del mismo sexo sólo porque oponerse es su oficio y su ADN. Un partido para el que todas las políticas no deben acabar sino en eso, una eterna reposición del pasado. Lo paradójico es que, tras las elecciones del pasado 23-J, el guión se ha rebelado. Lejos de cerrar con un último episodio eso que llaman “el sanchismo” y de mandar a la izquierda a dormir el mismo sueño que Chanquete, queda la sensación de que ese tiempo más bien acaba de abrirse. Que el país entero está abierto por vacaciones. Y queda por delante tanta incertidumbre en la política española que bien podríamos rodar otra serie. Una muy larga. Una que dentro de quince, veinte, treinta años pudiera enseñarnos algo. Una en la que, le guste o no a nuestros nostálgicos conservadores, tenemos derecho a ser las y los protagonistas.