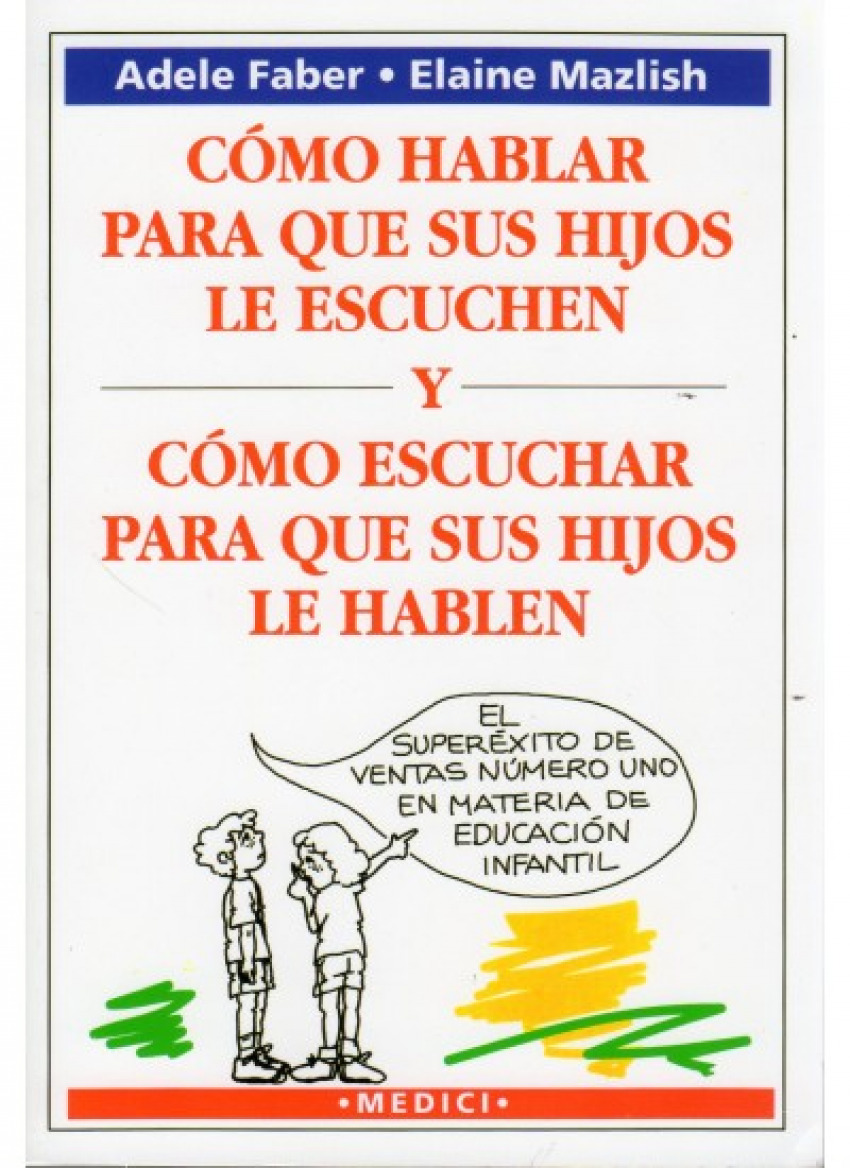Pasó septiembre y volvió a dejarnos la imagen de ver caminar a nuestros hijos cabizbajos hacia su fila en el primer día de clase tras el receso estival. Y este texto quizás podríamos dedicarlo a preguntarnos por qué la educación del siglo XXI necesita todavía de filas cuartelarias. En su lugar me ha llamado la atención cuánto nos parecemos niños y adultos en aquello de dejar atrás la ficción vacacional.
Convertimos un tiempo que sabemos excepcional y conquistado a lo ordinario –el verano de nuestras vacaciones pagadas- en una improvisada realidad en la que nos sentimos más auténticos que nunca, lejos de rutinas, horarios y tareas en las que no nos vemos reflejados; por eso dejar ese tiempo es un poco como sellar una traición contra nosotros mismos y por eso se cobra su precio en la moneda del malestar emocional. Debe de ser eso lo que las psicohuestes de la posmodernidad han bautizado como depresión posvacacional. Una tristeza que brota de comprobar que lo que hemos tomado por realidad es una brillante invención, una hermosa pompa de asueto y holganzas varias que explotará cada año al morir agosto, dejando al descubierto lo que somos el resto del año: gente capaz de entregar sin resistencia su tiempo y sus energías a labores que, en muchos casos, ni nos llenan ni nos importan, y en otros nos laceran. ¿Acaso no es este el más pleno triunfo de las sociedades capitalistas que surgieron de la revolución industrial, que nos brindemos voluntaria y rutinariamente a los lazos inflexibles de la jornada laboral?
Admitamos que la idea de madrugar para que todos entremos a trabajar a la misma hora, como hacían los primeros obreros bajo la tutela estricta de algún silbato, o de fichar en alguna máquina para demostrar que estamos ahí encadenados durante el tiempo suficiente debería hacerse extraña en el capitalismo volátil y globalizado de ese mismo siglo XXI. Pero, como las filas a la entrada del colegio, son realidades que resisten tozudas incluso tras una pandemia planetaria que –decían los agoreros- vendría a cambiar para siempre nuestras vidas.
No es casualidad que el trabajo y el colegio hayan aparecido juntos mientras pergeño estas letras para La Enzina. Sería imposible entender el uno sin lo otro en cualquier sentido que se quiera considerar. Se mire como se mire la escuela sigue siendo, en su sentido más básico, un adiestramiento para la realidad laboral de nuestra sociedad. Es una vieja (y difícilmente contestable) idea de la Sociología de la Educación la de que existe alguna clase de correspondencia entre la organización escolar y la laboral. Es decir, que las rutinas escolares, los madrugones, sus rígidos horarios, las tareas repetitivas, los odiosos deberes que se siguen encargando a machamartillo por más que se demuestre su futilidad pedagógica o la nula relevancia de nuestros deseos en el seno de una institución orientada a la contención en la que hay que levantar la mano y pedir permiso hasta para ir al servicio, son un apropiadísimo entrenamiento para, el día de mañana, poder entregar dócilmente nuestra fuerza de trabajo. Miren que bien lo vio venir Irvine Welsh cuando tituló irónicamente su libro de ácidos relatos Si te gustó la escuela te encantará el trabajo (If You Liked School You’ll Love Work). Más que recomendable.
Pensemos en la realidad cotidiana que viven niñas y niños en España. A tenor de la impresión generalizada de la población adulta, que cree firmemente que hoy la educación no educa, que nadie estudia porque no se repite, que el profesorado pasa medio año de vacaciones y que no se exige lo suficiente; los colegios, en fin, son algo muy parecido a un spa vacacional. Pero vaya, no es este el día a día de la chavalada nacional. Un dato que desconoce la mayor parte de nuestra ciudadanía es que la población infantil española pasa más horas escolarizada por término medio que los niños alemanes, británicos o finlandeses. Y que en la secundaria obligatoria supera ya las 30 horas semanales (es decir, rondando una jornada laboral, pero no piensen mal, que es casualidad) y es una brecha con nuestro entorno que se ensancha. Esto por no mencionar que fabricamos los horarios escolares contra los niños y sus ritmos biológicos, en lugar de con ellos, como bien explicaba hace poco mi colega de riñas sociológicas Daniel Gabaldón. Añadan a este panorama de jornadas escolares que las familias tendemos a alargarlas con la parrilla (interminable) de actividades extraescolares, lo que posibilita que haya muchas niñas y niños que ingresen a un centro escolar a las 9 de la mañana pero no lo abandonen –inglés, judo o baile mediante- hasta las 5 de la tarde: 8 horas más tarde (¡ándele, otra jornadita laboral!). ¿Adivinan por qué? Exacto, hacemos coincidir el tiempo escolar con el ritmo de nuestros (locos e inflexibles) horarios laborales. A la fuerza ahorcan, se suele decir.
Ahora simplemente piénsenlo e imaginen los deberes como ese trabajo que –qué remedio- uno tiene que llevarse a casa; o conciban ese tiempo de extraescolares que no deseamos como unas horas de trabajo extra en las que habrá que “calentar la silla”. Eso por no hablar del fenómeno de la prolongación fraudulenta de la jornada laboral (es robar nuestra fuerza de trabajo, pero llámenlo así que suena más chic). Y junten el producto de su imaginación con un dato: en España se trabaja más tiempo que en la mayor parte de los países que se tienen a sí mismos por “la Europa que trabaja”[1]. Lo revelaba Eurostat con datos de 2022: el número promedio usual de horas semanales trabajadas en España y (sobre todo) Grecia y Portugal superaba con creces el dato alemán, holandés y danés. Vaya con los PIGS. Y ahora si quieren, sigan pensando que esta coincidencia entre la resignación al tedio escolar que se prolonga, que parece ser esa cosa tan de aquí, y la aceptación sumisa de que nuestras jornadas laborales deben estirarse más que un día sin pan son sólo una funesta casualidad.
En fin, que en esto del adocenamiento escolar y laboral es mejor no seguir al sentido común y fiarse un poco más de los datos. Eso y no descuidar la memoria porque gran parte del problema radica en una organización de nuestros tiempos laborales y sociales que roza el desvarío sistémico. Deberíamos trabajar menos y ser más productivos justamente para poder olvidar antes el tiempo del trabajo y entregarnos a ese otro en el que sí nos reconocemos y en el que, entre otras cosas, podríamos cuidar mejor de nuestros hijos. Para esto es perentoria e ineludible en nuestro paisaje sociopolítico una ley de racionalización de horarios que apueste, de una vez por todas, por acabar con este imperio de la insensatez que atenta contra nuestra salud física y emocional. Pues lo dicho, hagamos memoria: ¿cuál fue una de las iniciativas legislativas más novedosas de la pasada legislatura que quedó por poco en el tintero tras la convocatoria de las tórridas elecciones del pasado 23-j? Adivinen.
[1] El asunto, por cierto, no puede ser más paradójico si tenemos en cuenta que España fue uno de los estados pioneros, a principios del XX, a la hora de regular la jornada laboral para que esta no excediera de las ocho horas diarias. A veces el devenir histórico es como un chiste, no precisamente de los más logrados.