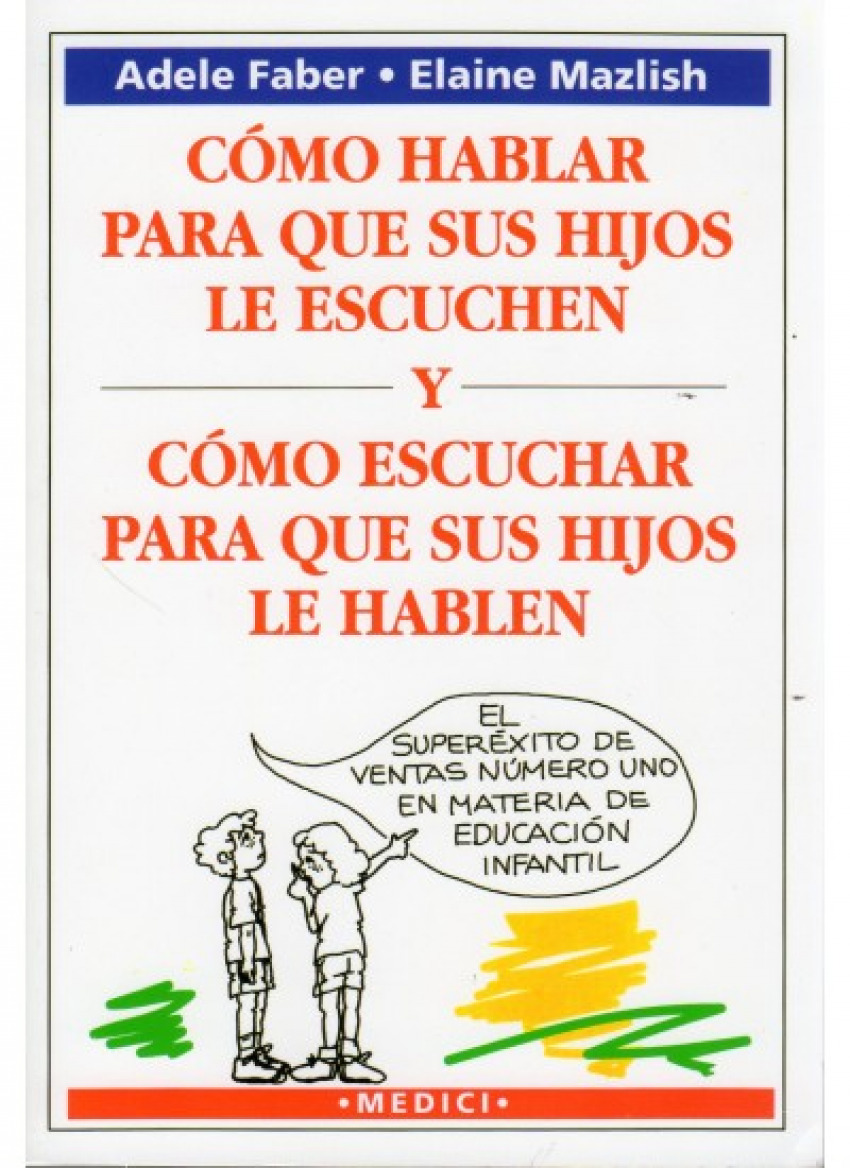Después de la bronca con mi hermana, me dispuse a ordenar mi habitación. Un ritual de purificación imprescindible para limpiar la suciedad y el agravio. Vacié los armarios y me deshice de la ropa que ya no me gustaba y tampoco se ajustaba a mis nuevas formas —unas formas tardías, pero reales, porque, aunque conserve el atisbo de una niña tras años de trastornos alimenticios, la anorexia ha quedado atrás. Incluso he podido atrapar con retraso algo de pecho y un bonito trasero. Un trasero que sorprende cuando me doy la vuelta y que me permite llevar pantalones ajustados a la cintura que caen impecablemente por detrás.
Después limpié mis estanterías de libros inútiles o mediocres (error en ello, quizá también se debería leer literatura mediocre). Mas tarde ordené mis carpetas de prépa[1]. Sumida en la tediosa tarea de ordenar mis cursos, me quedé alucinada ante la sobrecarga de palabras, ante la montaña de cosas que aprender, en una palabra, ante la logorrea de la clase de preparación literaria. Esta diarrea verbal me aplastó literalmente. Enfrentada al estigma material de hablar demasiado (hojas enteras del curso por duplicado, fotocopias, carpetas, cuadernos y cuadernos hasta la saciedad), navegando entre pilas de material de escritura y enormes cubos de basura, comprendí la dominación de la institución educativa que habla, habla y habla hasta la vociferación en los oídos de alumnos apurados.
También comprendí dos cosas que ahora me parecen fundamentales y que me alivia poder poner por fin por escrito.
Antes de entrar en las clases preparatorias, tenía excelentes notas en literatura. Básicamente, prefería la literatura a la filosofía, apasionante, pero disertatoria. Mi ejercicio favorito siempre ha sido el comentario. El comentario es una especie de aritmética de la sensibilidad, descansa sobre una base tangible, increíblemente real y que actúa como una llamada de atención permanente ante la tentación de la interpretación etérea. Para hacer un buen comentario, hay que bajar de las alturas del pensamiento abstracto y sumergirse primero en el fango del texto. Hay que ser humilde, pragmático, tomar el texto como un objeto concreto.
Luego hay que identificar el mecanismo de la estructura —qué la hace funcionar— presentando no sólo el engranaje, el tornillo y el perno, sino también utilizando la gramática para mostrar cómo encajan con el objetivo de generar imágenes y movimiento.
Concedo gran importancia a esta parte del ejercicio, a este aspecto técnico, porque es una de las claves del virtuosismo tanto de la escritura como de su análisis. Para el comentarista, es la clave para domar el frenesí de la intuición, para forzar la pausa analítica y la disección meticulosa. Para el autor, es la que da sabor al ejercicio: hay que combinar limitaciones y herramientas para utilizar alusiones precisas y detalles aparentemente insignificantes con tal de construir un edificio que sea a la vez sólido en su contenido y bello en su forma. A nivel personal, desentrañar de este modo la mecánica del texto me permite ejercitar mi habitus dual, el de una purista literaria combinad con el razonamiento científico adquirido a través de una intensa práctica de la investigación.
Una vez descubierta y desplegada esta estructura, tengo que partir de lo más fundamental y trabajar hacia lo más virtuoso, lo más libre. Con la curiosidad a flor de piel, hay que seguir el dedo del autor, hacer el esfuerzo de comprender lo que tiene que decirnos, entrar en la metáfora, imaginar el cuadro, oír la voz. Hay que atreverse a interpretar. Maravilla de la literatura que puede pintar, cantar y hacernos sentir todo a la vez. Hay que confiar en el intérprete, a veces. Magia del papel del maestro, que encarna el texto, presenta sus enigmas y revela su significado progresivamente, como un explorador que sigue el rastro de un animal.
Frente a este poderoso encanto, la institución educativa me parece infinitamente severa. Inquieta a los alumnos enfrentándolos a la masa abrumadora de lo-que-hay-que-saber. Haciéndoles creer —insisto en este término porque es una impostura intelectual, y esta impostura me repugna— que no saben lo suficiente, que nunca sabrán lo suficiente, y que deberían saberlo todo. La prépa literaria, en particular, es tan verborreica que uno se pierde en ella.
Como estudiantes laboriosos, nos cuestionamos, cuestionamos nuestra comprensión de lo solicitado, nos violentamos. Mostramos nuestra buena voluntad, tratamos de probar que hemos trabajado duro intentando retenerlo todo, y nos sumimos en la depresión de la disertación. Este es el error fundamental, el error que te asquea para siempre de la institución educativa: intentamos reproducir a toda costa este amasijo hediondo de conocimientos.
En la prépa me encontraba perdida ante esta logorrea. Caí en la trampa de la saturación lingüística, la misma que me hizo perder pie durante mucho tiempo en el tortuoso de la institución académica. Esta casualidad cristalizó en la figura de mi profesora de literatura, la temible Madame D. quien, con su voz graznante, encadenaba citas y teorías sin nunca hablar en términos sencillos, claros, lo suficientemente diáfanos como para dejar espacio a la interpretación sensible.
Como resultado, saqué malas notas en mi tesis. Nunca entendí lo que se esperaba de un ensayo literario. Sigo sin entenderlo. El simple término todavía me exaspera. Solía caer en la incomodidad de no saber qué responder, solía verter mis conocimientos a toneladas, lo que Madame Delecroix sancionó en una ocasión con un 10/20[2] por «ansiedad especulativa»: se trató de un trabajo charlatán, lleno de conocimientos mal dominados. Recuerdo entonces un principio de cólera contra aquella profesora que explicaba mal, que nos inquietaba con su sobreabundancia de conocimientos, y que me había transmitido, a mí, alumna frágil capaz de absorber todo de su interlocutora, su propia «ansiedad especulativa»: la ansiedad de nunca saber lo suficiente.
Veo en este episodio la confirmación de lo que siempre había sabido: los ensayos y la filosofía me agobian. Proporcionan sólidas claves de análisis, pero no son un fin en sí mismos. La literatura, en cambio, siempre me ha atraído y, en su seno, el ejercicio meticuloso, pero profundamente sensible del comentario.
Por eso, cuando ordené mis estanterías, tiré toda la filosofía, toda la literatura, la mayor parte de la geografía y una buena parte de la historia. Ese gesto me recordó a mi propia madre que, embarazada de mi hermana —¿o de mí?— tiró todos sus cursos en un arrebato de cólera la víspera de su agrégation[3] en filosofía. En cambio, por diversión he conservado mis clases de idiomas (alemán e inglés, estoy segura de que todavía hay potencial en esta lengua que no conozco muy bien). También he conservado mis cuadernos de secundaria, esos en los que encuentras información sencilla, clara, eficaz y densa, expuesta en términos sintéticos, así como un poco de historia para conocimiento general.
Salgo de esta experiencia convencida de que nunca he sido una persona muy académica, firmemente decidida a dar un portazo a mi superego académico que todo lo consume. Mientras recogía mis cosas, comprendí, exasperada, que había cedido a la dominación a la que estaba sometida: durante muchos años he permitido a la institución académica sancionar mi creatividad mientras absorbía las incoherencias pedagógicas de mis profesores, e incluso su propia ansiedad especulativa. Esta inquietud me ha impedido aprovechar libremente las herramientas que ponían a mi disposición, jugar con los códigos, componer haciendo caso omiso de las convenciones y el estrecho qué-dirán del academicismo germanopratin[4].
También he comprendido que contar con los códigos de la institución, e incluso demostrar su valía en ella, puede no evitar cierta discrepancia. Esta discrepancia está a veces en el corazón de una identidad: hay instituciones y estructuras, pero las experiencias son irreductiblemente personales y, como tales, constituyen identidades singulares a pesar de las recurrencias macrosociológicas. Siempre he luchado, y seguiré luchando, por el reconocimiento de experiencias singulares a pesar de las etiquetas, las trayectorias profesionales y las influencias de mi entorno. Soy una burguesa —y lucho contra esta etiqueta, a veces con complacencia, por lo general con amargura— porque tengo un profundo sentimiento de desajuste con las instituciones y las prescripciones de mi entorno. Soy una buena estudiante y, sin embargo, también he sufrido el dominio de la institución educativa sobre mi identidad.
Aunque haya logrado realizarme intelectualmente en la institución, también me ha hecho sufrir, preocupada desmesuradamente y a veces expuesta brutalmente al peligroso carisma de mis profesores. De ello deduzco que realizarse en una institución no significa adherir a sus principios, sea cual sea el nivel de incorporación de sus expectativas, sus códigos y sus exigencias. Esta es la base de un pensamiento que me da esperanza, el pensamiento de que no estoy destinada a reproducir mi destino social, y que conservaré irreductiblemente la discrepancia que, aunque a veces me haga sufrir, es también mi identidad y me da el valor de improvisar más allá del yugo de la institución.
[1] NdT: En Francia, la prépa (clases preparatorias) es un curso de dos años después del bachillerato para acceder a las «grandes écoles», un tipo de universidades donde solo los mejores alumnos son admitidos, generalmente por oposiciones.
[2] NdT: 5 en el sistema educativo español.
[3] NdT: Oposiciones para acceder a ciertos puestos públicos de enseñanza secundaria o superior.
[4] NdT: relativo al barrio parisino de Saint-Germain des prés.