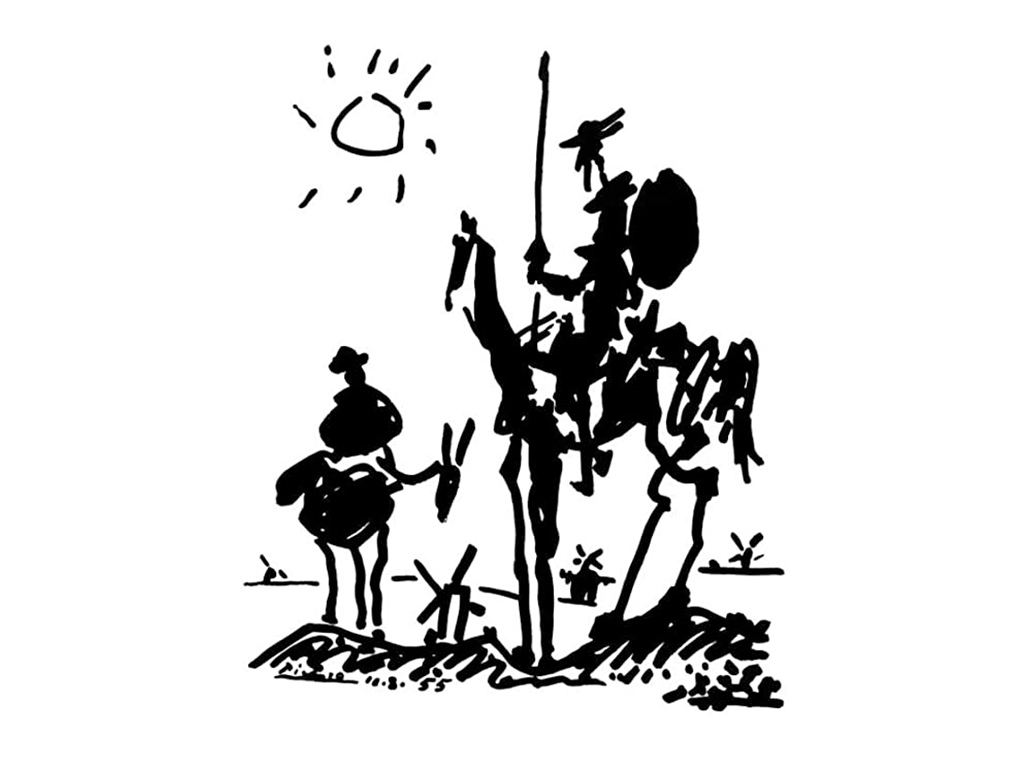Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), genio irrepetible, flor de un día de la música española por su prematuro final; desde que supe de su existencia y de su música, me obsesiona su figura. Representante único en España del clasicismo último, muerto en París de tuberculosis y de asco a los diecinueve, compuso su primera ópera a los trece años, «Los esclavos felices», y su primera sinfonía a los quince. Conservamos poco de su música y aún menos indicios de su vida, como atestigua su esforzado biógrafo Ramón Rodamiláns en En busca de Arriaga (Editorial Mínima).
Como en las más previsibles obras del género fantástico, supuse que combinando ciencia, tecnología y magia podría despertarlo de nuevo a la vida con la forma última de su cuerpo y espíritu antes de su último suspiro. Si mis saberes, ingenio y empeño podrían lograr esta empresa, es algo que por discreción me reservo: no tengo interés en tomar encargos ni en aguantar cuestiones impertinentes.
Las incómodas consecuencias de tal maravilla se me presentaron claras ante los ojos. Juntando máquinas y sortilegios, ciencia y conocimiento arcano, documentándome muy bien con libros adquiridos en herbolarios que remiten a unos textos cuyos autores citan, pero no muestran y a unos saberes ancestrales incluso de origen alienígena, me dispondría a revivir al niño prodigio. Resurgiría en París, donde fue enterrado, así que gran parte de los adelantos tecnológicos de estos dos siglos ya los conocería para cuando nos encontráramos. Los transeúntes parisinos lo tomarían por un joven aspirante a actor o un meritorio de algún coro de la Ópera de París que con el descaro de la juventud cruza las calles con atavío de época. Tomaría un par de trenes y nos reencontraríamos en su patria natal.

Caluroso abrazo, a pesar de que le ocultaría que yo lo resucité; nunca sabe uno si eso podría producir gratitud o rencor. Ahí lo tendría, pequeño, delgado, risueño, vestido como las figuritas de porcelana de la casa de la abuela, ¡qué menudos los españoles del XIX!
Me pregunta por su obra y le tengo que contar que sí, que hay un teatro con su nombre en Bilbao, pero la mayor parte de los españoles no sabe ni por qué. Que su primera ópera se la comieron las ratas, que durante años fue más celebrado en París que en su propio país, que hasta el siglo XXI nadie se animó a rescatar lo pocos fragmentos que no fueron destruidos por la desidia y que un músico, Barenboim, creó una ópera, Die arabische Prinzessin, con lo poquito que quedó. Que según Nacho Duato, y parece que no miente, el presupuesto de toda España para danza es igual al de algunas compañías de ballet en Berlín…
-¿En Prusia?-me interrumpe.
Que Prusia hoy se llama Alemania y domina Europa y que el Imperio Austriaco ha quedado reducido a una tienda de chocolatinas, se lo aclaro más tarde. La cara le iría cambiando cuando le dijera que aquellos simpáticos aldeanos que hablaban un incomprensible vizcaíno controlan su región natal y reniegan de España. Que hay un tremendo desinterés en España por su legado y por la música culta en general, que actualmente vivimos de que nos visiten personas de otras naciones y de abrirnos la puerta unos a otros, eso que llamamos servicios. Le hablaría someramente de los grandes hallazgos de los últimos siglos en ciencia, tecnología e industria y le tendría que aclarar que ninguno o muy pocos, como la neurología que inició Cajal, han salido de España y que aún hoy nuestros mejores científicos tienen que abandonar el país para prosperar, al igual que él mismo. Le diría que aún reina la dinastía borbónica y le comentaría algo sobre el balompié, el entretenimiento favorito de los españoles, pero me haría un gesto de desgana que no me invitaría a profundizar. Se quedaría en silencio, con un semblante duro, los ojos entreabiertos y fijos en mí y finalmente estallaría.
-¿Pero qué habéis hecho en los últimos doscientos años? ¿Cómo es posible? ¡Doscientos años para nada!
-Juan Crisóstomo… – diría con temor y sorpresa, pues sus biógrafos lo retratan como amable y tranquilo.
-¿Qué? ¿Qué? ¡Y qué Juan Crisóstomo ni Juan Crisóstomo, me llamo Juan, Juan!
Dulce y dócil, puede ser, pero toda paciencia tiene un límite. Para no empeorar las cosas, no habría nombrado el reguetón.
Decidí, por tanto, dejar a los muertos descansar y resignarme a honrar su memoria. A la espera quedo de un país donde merezca la pena cultivar la excelencia como científico o artista. ¿Para qué traer a Arriaga a una España que sigue dispensando obstinada el mismo trato que él sufrió a sus actuales jóvenes talentos?