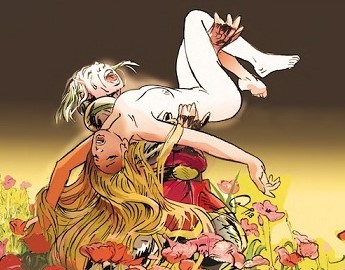Si hoy es abril debería estar aprovechando para extender por escrito mi disgusto por esos días en que me siento expulsado del espacio público de mi ciudad por una inflación procesional que convierte las calles en un mundo unidimensional, una jaula de populismo litúrgico con la que difícilmente se puede convivir. Pero he colocado en mi tocadiscos un viejo elepé que me pertenece antes de que naciera el adulto que escribe estas líneas y la música me invita a huir del enfado recordándome, además, que abril es otras cosas: por ejemplo, es el mes de la apreciación del Jazz (se acorta JAM, mire usted por donde). Como me arrullan esas viejas canciones desde las que el saxofonista Charlie Parker revalida una y otra vez su mito, pronto me dejo llevar y las palabras toman otro rumbo. Cavilo y me pregunto: ¿qué es el Jazz?
Una vez un profesor de la escuela me preguntó si era capaz de definir el color azul. Tuve que responder que no. ¿Y eso significa que lo confundirías con el rojo? Me volvió a preguntar, a lo que tuve que ofrecer una segunda negativa. Y así aprendí que hay muchas cosas que cuesta reducir a una definición formal, pero son sensiblemente distinguibles para que otros las reconozcan y disfruten. Naturalmente, definiciones formales del Jazz hay unas cuantas, pero nos hablan de acentos, síncopas, corcheas y otros elementos del lenguaje y la improvisación musical que la mayor parte de la gente no reconoce (de paso, apuntemos mentalmente que nuestra educación musical deja mucho que desear). Me consuela pensar que no soy sólo yo: que también a Ella Fitzgerald cuando le preguntaban qué es el Jazz prefería arrancarse a cantar antes que recurrir a alguna definición académica.
Hoy pienso también que los colores son una buena manera de acercarse al Jazz porque, tal y como yo lo veo, el Jazz también es de color. Para empezar es negro, como la piel de los esclavos que, danzando, se aferraban a sus ritmos en la Congo Square de Nueva Orleans cuando todavía no había despuntado el siglo XX, si hay que creer lo descrito por Ted Gioa en su su celebrada Historia del Jazz. Negras debían ser las porras con las que, más de medio siglo después, unos polis irlandeses le partieron la jeta a Miles Davis a las puertas del club Birdland en el verano de 1959. Pero también es de un intenso azul, como muchas de las míticas portadas del sello Blue Note, igual que azul es el color que en inglés, quizás no por casualidad, se confunde con el sentimiento del pesar y la tristeza. Pronto se vistió también de los colores vivos del neón que anunciaba el progreso en las vibrantes ciudades de la industrialización norteamericana, los rabiosos amarillos ambarinos que anunciaban clubes, bailes y algo más en las noches de Chicago, de Kansas City, de Nueva York. Fueron blancas, sin embargo, las manos del hijo de unos emigrantes rusos que cambió para siempre el sonido del trío de Jazz, igual que fueron níveas las sombras de la heroína y la cocaína que le llevaron, como a tantos otros, a una muerte temprana. Blancos y grises y fríos son muchos de los paisajes que describen artistas del hoy floreciente Jazz escandinavo: saxos que dibujan grandes estancias vacías pero inesperadamente acogedoras, como los de Linda Fredriksson o Mette Henriette. Desde el Jazz, también otros paisajes cromáticos son posibles: como los frondosos verdes gallegos que laten bajo las composiciones del pianista Abe Rábade, una de nuestras –milagrosas, a decir de la poca atención que prestamos a estas músicas- gemas nacionales. ¿Acaso podemos aventurar qué colores percibía en su ceguera mientras tocaba Tete Montoliu, el más internacional de nuestros músicos?
Incluso ese viejo vinilo que ahora sostengo entre mis manos es de un vivo tono rojizo en el que nunca antes había reparado como lo hago ahora. Su primera cara se abre con una canción de pretendido aire orientalizante: A Night In Tunisia. Una composición de Dizzy Gillespie que, tras una breve sección de vientos, se detiene bruscamente en un silencio del que brota un borboteante racimo de notas que Charlie Parker desgrana en solitario a una velocidad furiosa, como si ya desde el primer momento quisiera que nadie fuera capaz de seguirle mientras se labraba una leyenda. Desde que compré ese disco en algún saldo, he escuchado ese latigazo de vehemencia musical muchas veces sin saber lo que significaba -el famoso break para saxo alto de Parker– pero intuyendo que había desencadenado algo en la existencia de aquel adolescente que ya no se detendría nunca.
En un tiempo en el que nuestra dieta musical peca de un grave exceso de productos ultraprocesados, mi opinión impopular es que las músicas no son todas iguales: sólo algunas nos desafían y nos invitan a parar un mundo que gira demasiado deprisa para aprender a escuchar; sólo algunas dilatan nuestras entendederas y ponen en cuestión lo que creíamos saber sobre cómo funciona la música y su lugar en nuestro mundo. El jazz añade a estas cualidades la de hacernos sensibles a una historia de lucha y opresión racial, de la que surge como regalo milagroso un lenguaje musical cuasiuniversal con el que se entienden (y comunican) músicos de todo el planeta. Me voy a poner radical: un mundo en el que más gente aprende a amar el jazz también es un mundo que, entretanto, se encamina a ser mejor.
Y de este swing no me bajo.